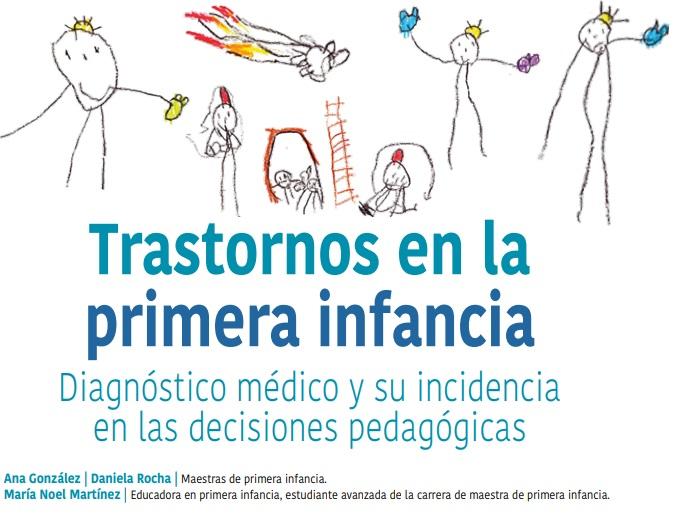
Ana González
Maestra de primera infancia.
Daniela Rocha
Maestra de primera infancia
María Noel Martínez
Educadora en primera infancia, estudiante avanzada de la carrera de maestra de primera infancia.
El presente artículo es una síntesis de la monografía final de la carrera de Maestro de Primera Infancia (MPI). Las estudiantes Ana González, Daniela Rocha y María Noel Martínez transitaron por un proceso de planificación y elaboración de su trabajo durante el año 2021, junto a quien suscribe. Este trabajo grupal «...apunta a la formación de profesionales capaces de trabajar interactuando con otros, desde la perspectiva de futuros maestros desempeñándose en entornos multidisciplinarios. Este proceso favorece las dimensiones cognitivo académica y vincular actitudinal» (CFE, 2018:18).
Las autoras abordan un tema de relevancia para la infancia en general, y la primera infancia en particular, El diagnóstico médico de trastornos en la primera infancia y su incidencia en las decisiones pedagógicas.
En el artículo comienzan por considerar el concepto de normalidad con relación a las nociones de trastorno, síntoma o problema. Luego hacen referencia a los diagnósticos, a cómo estos pueden ser tomados en cuenta y las consecuencias que ello conlleva, como punto de partida para planear intervenciones en clave de DUA1 , o como punto de llegada a modo de rótulo o sentencia del estudiante. Aquí hacen foco y profundizan en algunas estrategias de intervención para posibilitar los aprendizajes de niñas y niños que asisten a las aulas de primera infancia, estén o no en situación de discapacidad. Por último, analizan las tensiones y las posibilidades de inclusión educativa a partir del marco normativo de Uruguay.
Leticia Albisu
Tutora a cargo
- 11 Diseño Universal de Aprendizaje
Normal vs. patológico
Al momento de problematizar la normalidad y de trazar una diferencia entre lo normal y lo patológico es importante destacar que cada sociedad tendrá su propia concepción de estos términos, y que serán avalados y sostenidos por un orden establecido. «La salud, al igual que todos los otros conceptos normativos de la sociedad de productores, traza y protege el límite entre “normal” y “anormal”.» (Bauman, 2004:83) Ese orden señala qué se considera normal y qué patológico. Si no encaja, no entra en los parámetros exigidos por la sociedad, se considera fuera del rango de la normalidad.
El concepto ecológico de salud que surge en el siglo XX, alude a mecanismos adaptativos que el individuo despliega al enfrentarse a ciertas agresiones externas e internas, lo que no significa que exista patología. Esos mecanismos adaptativos se traducen muchas veces en síntomas, pero no en trastornos, que pueden revertirse y tratarse.
«La institución pedagógica y la institución sanitaria tuvieron un importante rol en la naturalización y difusión de este ordenamiento de lo humano en torno a la noción de normalidad y se instituyeron en sus principales administradores.
[...]
“Normal” es el término mediante el cual el siglo XIX va a designar el prototipo escolar y el estado de salud orgánica.» (Dueñas, 2012:80)
¿Trastorno, síntoma o problema?
Las infancias que padecen síntomas o trastornos se ven estigmatizadas por una herencia recibida del pasado y por una desatención a la voz del que consulta. El paciente infantil se visualiza con cierta pasividad ante su padecimiento psíquico pero, según Untoiglich (2013), ese paciente tiene mucho para decir al respecto y su entorno también.
En principio, la noción de síntoma remite a lo que no funciona para un sujeto que se encuentra inmerso en él. Dueñas (2013) nos indica que el trabajo psicológico con el niño debe involucrarlo activamente en su proceso terapéutico, de manera que pueda poner en palabras su sufrimiento. Y no basta con que el niño se apropie de esa dificultad, sino que debe cuestionarla.
La Organización Mundial de la Salud define que un trastorno mental «se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo» (OMS, 2022).
El DSM-5 (APA, 2014:5) define trastorno mental como «...un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental». Asocia trastorno mental «a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes», lo que nos remite al paradigma del déficit.
Pensar en la existencia de mecanismos adaptativos nos da la posibilidad de considerar a las trayectorias conflictivas de las infancias como problemas, en lugar de diagnosticarlos como trastornos.
«...la tarea diagnóstica, tanto a nivel institucional como privado, carece de operatividad, transformándose muchas veces en un oráculo que determina discriminatoriamente el futuro intelectual de un niño...» (Fernández, 2008:26)
Reivindicamos el concepto de la autora que reconoce al paciente como un sujeto pensante, con un saber presente que lo sustenta. Aquí se pone el foco en el paciente y no en el profesional que lo evalúa. Desde esta postura, el diagnóstico deja de ser algo que informa, etiqueta o es de utilidad para encontrar soluciones externas. Se transforma en un conjunto de elementos que el propio sujeto es capaz de procesar y cuestionar (cf. Dueñas, 2012).
Asimismo, destacamos la necesidad de considerar al sujeto que padece el síntoma o el trastorno de manera integral. Esa visión abandona las posturas profesionales que lo fragmentan, disocian y se suponen con «...el derecho a tener un “trozo del cuerpo”...» (Mannoni, 1982:226), por concebirlo como un cuerpo deficitario. «A su vez, los diagnósticos forman parte de la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad y la medicalización se transforma en un fuerte dispositivo de control de estos cuerpos considerados deficitarios.» (Angulo, Díaz y Míguez, 2015:26)
Untoiglich (2013) se alinea a una visión que pretende contextualizar el diagnóstico y reconocerlo como no acabado. Introduce el concepto de hipótesis diagnósticas que define como «absolutamente necesarias (...) pero que no deberían constituirse nunca en la marca indeleble en la vida de un sujeto» (idem, p. 61).
Con relación a la inclusión educativa y a las estrategias docentes retomaremos el concepto de barreras que se plantea en Booth y Ainscow (2015). Utilizaremos el término barrera como obstáculo. Nos permitimos visualizar el trastorno en primer lugar como síntoma, luego como problema y finalmente como respuesta a uno o varios obstáculos. Estos autores definen las barreras como impedimentos que atentan contra «...el acceso, la participación y el aprendizaje» (idem, p. 44). Recomiendan usar el concepto barreras para evitar el etiquetaje, al considerar que el acceso al aprendizaje no depende solamente de un estudiante con necesidades educativas especiales. Depende de múltiples factores que se encuentran dentro y fuera del ámbito escolar. Otra recomendación es discontinuar el uso del término estudiantes con capacidades diferentes, a los efectos de compartir con el entorno la responsabilidad del no aprender y contemplar a los estudiantes sin etiqueta que también se ven interpelados por obstáculos en cuanto a los aprendizajes.
Pensar en estrategias docentes flexibles, adaptativas y extensivas a todo el colectivo estudiantil implica manejar un conjunto de técnicas que deberían complementarse.
«...requieren además cierto grado de reflexión consciente o metaconocimiento, necesario sobre todo para dos tareas esenciales: la selección y planificación de los procedimientos más eficaces en cada caso y la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia.» (Pozo Municio, 2000:302)
Seleccionar y planificar los procedimientos a utilizar en un diseño programático inclusivo con una posterior evaluación, apunta a reducir barreras, a optimizar niveles de desafío y de apoyo. «Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas (...) sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.» (ONU, 2006:5)
La clave de este diseño es comprender que no hay un usuario tipo, sino múltiples tipos de usuario, y sobre esta base se proponen alternativas. Se parte de la diversidad desde el inicio del diseño, no de adaptaciones posteriores, y se reconoce que existen distintas formas de representar, actuar, expresar e implicarse, dependiendo del estilo de aprendizaje de cada sujeto.
En esa delgada línea que separa lo normal de lo patológico, los agentes educativos deben ser cuidadosos a la hora de realizar informes y anotaciones del alumnado acerca del desempeño escolar y vincular. El fin es evitar reduccionismos o patologizaciones de padecimientos que suelen resolverse con derivaciones clínicas o medicamentos. Es una posición ética que hace al rol profesional docente.
El abordaje de la salud mental de las infancias a través del diagnóstico médico, en ocasiones se convierte en determinante del quehacer pedagógico. Ante ese diagnóstico, el docente puede asumirse como neutral o facilitador.
Un docente neutral toma el diagnóstico médico como algo establecido y fijo, lo que reduce las posibilidades. El diagnóstico pasa a convertirse en punto de llegada o en lo que llamamos etiquetaje, inscrito bajo el paradigma del déficit y hace énfasis en lo que al alumno le falta. En el mejor de los casos, este educador integra al niño o a la niña con diagnóstico en el aula en una relación de igualdad, brindándoles a todos y todas lo mismo. Lo anterior genera que el individuo en situación de discapacidad deba adaptarse forzosamente a lo que se le ofrece.
En cambio el docente facilitador, que recibe el diagnóstico médico como punto de partida, se inscribe bajo el paradigma de la diversidad. En primer lugar observa la manera en la que cada sujeto representa, actúa, se expresa y se implica. Tiende puentes entre los estilos de aprendizaje, el diseño programático flexible y una evaluación que no sea rígida. Le brinda a cada individuo lo que necesita, en una relación de equidad. Genera entornos áulicos a los que se quiera pertenecer, basados en el respeto mutuo, la escucha, la colaboración, donde los errores sean visualizados como una oportunidad para mejorar y aprender.
Rojas (2012) señala que, si el individuo se descubre comprendido y apoyado, si el grupo conforma una situación de contención, regulación y construcción psíquica, se habrá logrado una inclusión favorable.
→ Identificar las barreras que conspiran contra el aprendizaje y la participación, para abordarlas adecuadamente. Ellas pueden ser internas o externas a la institución educativa, y son de índole organizativa, edilicia, relacional, cultural, política, familiar, comunitaria, nacional e internacional.
→ Promover estrategias conjuntas con los agentes de salud y familiares. En la actualidad existen intervenciones de los agentes de salud desde la psicomotricidad, la psicoterapia y desde otros agentes que proponen terapias alternativas (equinoterapia, musicoterapia, arteterapia, etc.) y educación emocional. La educación emocional posibilita el reconocimiento de las propias emociones y las ajenas, genera empatía y propicia entornos más humanos y habitables. En lo que respecta al trabajo conjunto con los agentes familiares, la observación es la gran aliada del docente así como la modalidad de taller, la entrevista y el trabajo en redes.
→ Pensar en aulas accesibles a nivel comunicacional, físico y de materiales, como sugiere Yadarola (2019), que tengan presentes no solo al estudiantado con impedimentos motrices, visuales o auditivos, sino al personal docente y a referentes familiares que puedan tener una movilidad reducida y otras clases de obstáculos. El Diseño Universal de Aprendizaje propone diversas metodologías que permiten la participación, la presencia y el progreso de los alumnos, incluyendo a todos y todas. La tecnología es un potente instrumento a la hora de trabajar en la institución educativa con infancias en situación de discapacidad.
En la actualidad existen diversos recursos para aplicar el Diseño Universal de Aprendizaje, que se reúnen en la Rueda del DUA1 . Fue creada en el año 2018 por el maestro Antonio Márquez, especializado en pedagogía inclusiva, pero existen actualizaciones. La Rueda es un gráfico en el que se dividen las aplicaciones según respondan a facilitar la acción y la expresión, la representación o el compromiso de los estudiantes.
Las múltiples formas de participar e implicarse abren un abanico de posibilidades en cuanto a permitir que niños y niñas hagan sus propias elecciones, generar momentos de movimiento y calma dentro del aula o centro educativo, asignar actividades que les sean relevantes. Ejemplos de estas aplicaciones: “Normas para niños” o “Para-respira-piensa”.
Las distintas maneras de representar la información se traducen en formato libro, video, texto con audio, pictogramas, etcétera. Ejemplos de estas aplicaciones: “Pictotraductor”, “Pictosonidos” y los traductores del lenguaje oral al lenguaje de señas.
Los diversos modos de expresión y acción refieren a herramientas y tecnologías de asistencia. Ejemplos de estas aplicaciones: “Visual Thinking” y “Día a día”. Las mencionadas aplicaciones pueden descargarse desde Play Store. También existen páginas web que cuentan con variados recursos para trastornos del espectro autista3 y otros trastornos o déficits.
- 12 En línea: https://creamosinclusion.com/experiencia/la-rueda-del-dua-2020- actualizacion-de-recursos-para-derribar-barreras-a-la-participacion/
En materia de normativa internacional, Uruguay ratificó tres convenciones: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (ONU, 1960), la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Esta última se aprobó en 2008 en Uruguay a través de la Ley Nº 18.418.
En cuanto a la legislación uruguaya, cabe mencionar la Ley Nº 18.437 Ley General de Educación (2008) y la Ley Nº 18.651 Protección integral de personas con discapacidad (2010).
La normativa referente al MEC y a la ANEP se organiza en planes quinquenales. En el plan 2015-2019 de ANEP se tomó la inclusión como eje orientador. En el plan vigente de ANEP 2020-2024, la inclusión adquiere más relevancia y se posiciona como política transversal. Por parte del MEC existen el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025 y el Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, regulado por el Decreto Nº 72/017.
La Circular Nº 58 (ANEP. CEIP, 2014) aprueba el Protocolo de inclusión educativa de Educación Especial.
Los documentos curriculares que guían la planificación docente son: el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP. CEP, 2009), el Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años (UCC/CCEPI, 2014) y el Diseño Curricular Básico... (MEC, 2006) cuya población objetivo son los niños y niñas de cero a treinta y seis meses. La diversidad y la inclusión pasan casi desapercibidas en estos documentos. Reconocen que la diversidad existe, pero se alude a estos conceptos desde un punto de vista sociocultural, familiar, sexual, de género, etcétera.
Tensiones
La primera tensión es epistemológica con referencia a los fundamentos que utilizan las normativas que acabamos de enumerar. Algunas se alinean detrás del paradigma del déficit y otras detrás del paradigma de la diversidad. Ejemplo de las primeras es el Marco curricular... (UCC/CCEPI, 2014). En él se establece una clara diferenciación entre niños y niñas pequeños, y aquellos que presentan necesidades asociadas a diferentes capacidades: «...lo que resulta de aplicación para todos los niños y niñas pequeños es muy importante para aquellos que presentan necesidades asociadas a sus diferentes capacidades o dificultades de aprendizaje» (idem, p. 64). El concepto Necesidades Educativas Especiales (NEE) se centra en la discapacidad o el diagnóstico, y marca una discriminación. El Protocolo de actuación del MEC afirma que la mirada sobre las necesidades debe ser plural y diversa, cambia NEE por barreras al aprendizaje y la participación.
Si continuamos con el paralelismo tenemos otro ejemplo de normativa que se inscribe bajo un paradigma u otro, y es el de la Ley Nº 18.437 que en su artículo 8 habla de igualdad de oportunidades y capacidades diferentes. Por el contrario, la Ley Nº 18.651 introduce el concepto de equiparación de oportunidades y diversidad como factor educativo, lo que visualizamos como un gran avance.
La segunda tensión es metodológica. El análisis del Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2019-2020 del INEEd (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) nos confirma que nuestro país no realiza seguimiento en lo referente a medidas inclusivas, no evalúa, no establece plazos y no maneja indicadores.
Otra tensión se asocia a los recursos. Son escasos y de cobertura parcial. Luego de consultar a las direcciones de varios centros educativos de educación primaria en 2020, en el mencionado informe se concluye con respecto a recursos materiales específicos: «...86% sostiene que no cuenta con esos materiales» (INEEd, 2021:89); con respecto a la circulación de personas con movilidad reducida y baños accesibles: «...cerca de la mitad de las escuelas no están preparadas para esto» (idem, p. 90); con respecto al personal de apoyo: «...el 45,8% de los directores manifestó contar con psicólogo, el 22,4% con trabajador social, el 10,1% con psicomotricista, el 5,5% con psicopedagogo y el 1,2% con fonoaudiólogo» (idem, p. 91).
Por último, se ubica la tensión en la formación docente en cuanto al trabajo con alumnos y alumnas en situación de discapacidad. «Más del 60% de los docentes considera imprescindible recibir formación en enseñanza a estudiantes con discapacidad (61,9%)...» (idem, p. 25).
El Plan de ANEP 2020-2024 dispone una adecuación curricular que se aprueba por la Circular Nº 49/2021 (ANEP. CODICEN, 2021) donde se establece una hoja de ruta para implementar el diseño de nuevos documentos curriculares. Entre los documentos a revisar se encuentra el Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años.
En el Plan de Política Educativa Nacional del MEC encontramos un salto terminológico: «niños en situación de discapacidad» (MEC, 2021:29), y fija metas e indicadores de logro que proyectan dar respuesta a situaciones de discapacidad.
El Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 (ANEP, 2020b) pretende una puesta en práctica de la educación inclusiva como política transversal. Esto significa que se contemplan todos los niveles educativos, articulando el sistema interno de ANEP con otras instituciones a nivel nacional y territorial.
El Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) ofrece la Especialización en Dificultades de Aprendizaje. La oferta de formación en situaciones de discapacidad también existe en el ámbito privado. La Fundación Teletón Uruguay es ejemplo de ello. Dicta un postítulo llamado Inclusión educativa en la discapacidad motriz1 , a cargo de un equipo multidisciplinario que es reconocido por ANEP. Emite certificados y créditos. Es pago, pero otorga becas parciales. A su vez, las universidades privadas del país ofrecen cursos de especializaciones, maestrías y doctorados.
- 14 En línea: https://www.teleton.org.uy/postitulo/
Para finalizar, el análisis realizado produce ciertas consideraciones que nos hacen reflexionar respecto a nuestra práctica docente. Por un lado, no debemos dar por sentado que un diagnóstico médico puede resultar acabado, por el dinamismo que caracteriza a la primera infancia y por las fluctuaciones de una sociedad posmoderna que cambia constantemente, dejando obsoletos los principios de normalidad sobre los que se fundaron la medicina y la escuela moderna. Por otro lado, las intervenciones de diversos actores o agentes, llámense de salud o familiares, han de complementar el diagnóstico médico, con la finalidad de potenciar al niño y a la niña. Por último, las estrategias docentes han de ser pensadas desde la inclusión del sujeto en situación de discapacidad.
