
Libertad Orazi González
Este artículo se basa en la conferencia impartida por Libertad Orazi González en el espacio de formación “La Mesa Camilla”, organizado por la Asociación Infancias. Colectivo interdisciplinar para el buen desarrollo de la infancia. Alicante (España).
«Me declaro culpable de no haber
hecho con estas manos que me dieron,
una escoba.
¿Por qué no hice una escoba?
¿Por qué me dieron manos?»
Neruda (1968:7)
Porque con estas manos, si me dejo “asombrar”, y ya que mi pasión está en saber lo que está por saberse y no por saber lo conocido, iré abriendo espacios que sostengan el horizonte y aspiraré la producción creadora que nos ofrece el futuro. Y solo así podré mirar a quien tengo enfrente y podré entrelazar sus manos y las mías, y hacer un camino juntos donde vaya surgiendo ese niño como sujeto.
Al comenzar a reflexionar sobre el autismo pensé en cómo me acerqué a él. Desde hacía muchos años había niños que venían a consulta con esta problemática, puedo decir que desde que empecé a trabajar, hace cincuenta y tres años, allá en 1969, y también después. Y hace ya unos treinta años que estoy trabajando e investigando con niños que tienen un funcionamiento autista.
¿Pero cómo fue mi acercamiento a la investigación sobre esta temática? En este punto voy a realizar una comparación muy peculiar que, a pesar de lo aparentemente diversa, tiene muchas cosas en común. Lo relaciono con mi acercamiento al tango, porque en el fondo fue algo muy similar.
Yo digo siempre que me encontré con el tango, porque en realidad, no lo fui a buscar. Estaba tomando clases de bailes latinos y el profesor que las daba nos enseñaba también el tango, metódicamente, de forma automatizada e individual. Así que teníamos que aprender los pasos que debíamos realizar y de esa manera nos acercábamos a la pareja, con los pasos aprendidos. Yo, por mis características, no podía realizar el baile de esa manera, se me resistía.
Un buen día llegó a la clase una pareja de profesores argentinos y, averiguando cuál era su metodología, me pareció que lo que contaban era algo que iba más conmigo. Así que comencé este camino que para mí fue muy enriquecedor. Los primeros momentos de sus clases los dedicaban a mirarnos, escucharnos, ver nuestros cuerpos, sus movimientos, sus ritmos. Ponían música y nosotros nos movíamos libremente, pudiendo mostrar, para quienes sabían tener esa mirada, cómo bailábamos la vida.
Luego, el peso recaía en la pareja. Uno de los integrantes comenzaba el paso y el otro continuaba, lo que daba como resultado una secuencia de movimientos que es distinta de la suma de las partes, porque en esa relación se requiere una escucha atenta del otro. Los pasos hablan, habla el cuerpo, y la capacidad de enlace y sintonía que se puede lograr con el otro es lo que va a permitir la conexión con lo espontáneo.
Quiero señalar como esencial que no existe una coreografía predeterminada. Este baile de a dos se rige por la improvisación, con la búsqueda de un espacio comunicativo común que permita el encuentro creador. Y con toda la sensorialidad, que es uno de los asuntos que voy a abordar aquí.
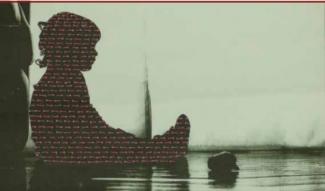
Con respecto al autismo, he de decir que, al ir caminando en mi quehacer profesional, me encuentro primero con algunos niños y luego con una epidemia de casos que son nombrados como autismo y que proliferan cada vez más. Tanto en mi formación como en mis investigaciones, he ido escuchando a los profesionales que se habían acercado al autismo desde distintos puntos de vista. Algunos eran cercanos a los míos y otros muy diferentes, pero siempre con todos ellos he intentado mantener un diálogo continuo y eficaz.
En mi investigación voy incorporando el avance de las neurociencias, la plasticidad neuronal y su aplicación en la comprensión del neurodesarrollo. Y voy reflexionando acerca del modo en que distintas situaciones podrían facilitar o entorpecer, ya desde la vida intrauterina, el proceso de maduración cerebral y cómo estos estímulos externos pueden facilitar o inhibir la expresión de los genes. Dicho proceso no está determinado al nacer, no está sujeto solo a automatismos biológicos. Observo cómo se plantean, sin bases científicas sólidas, el origen neurobiológico del funcionamiento autista así como los métodos diagnósticos y de tratamiento.
Con esa mirada crítica y reflexiva me acerco a las metodologías que se estaban utilizando con estos niños, y nuevamente lo existente en la forma de acercamiento al otro no iba con mi forma de pensar. Estos métodos están muy bien desarrollados en el libro ¡Escuchen a los autistas! (Maleval, 2012). En él se describe con todo lujo de detalles el primero de estos métodos: el ABA (Análisis Aplicado de Comportamiento), donde se realiza un abordaje conductual en el que los aprendizajes son reforzados por condicionamientos, y que surge desde el terapeuta con demandas excesivas y amenazadoras, que no tienen en cuenta al niño.
El autor nos habla de la experiencia de una compañera suya, Donna, que presenció la aplicación de estas técnicas educativas para trabajar la sensorialidad con una niña con funcionamiento autista. El método consiste en presentar estímulos en secuencias repetidas y, de acuerdo con la respuesta, está la recompensa para reforzarla o inhibirla. Los profesionales invadían el espacio de la niñita con fuertes estímulos. Ella gritaba y se balanceaba, tapándose los oídos con los brazos para amortiguar el ruido y bizqueando para ocultar la denotación visual.
Luego describe otro método un poco más avanzado: el TEACH (Tratamiento de niños con autismo y problemas asociados de comunicación), metodología que tiene más en cuenta la especificidad del funcionamiento de estos niños en las estrategias educativas, pero que viene a ser un adiestramiento donde las adquisiciones tienen un carácter artificial y se produce una plasticidad neuronal biológica. Con esto quiero decir que cuando se suprime el estímulo, pierde tenacidad.
Estos dos tratamientos son instrumentales, parten del terapeuta que los considera como un aprendizaje que debe realizar el niño para hacer lo políticamente correcto. Nuevamente yo no estaba de acuerdo con estas metodologías en las que no se escuchan las singularidades y se pierde el niño en lo universal.
Hay otro método: Snoezelen, en el que se utilizan habitaciones donde se da estimulación sensorial, proporcionando experiencias de sonidos, luces y colores de una forma suave, intentando producir una sensación de bienestar a través de la estimulación sensorial.
Pero nuevamente se homogeneizan las prácticas, todo esta pautado y no se mira a ese niño en particular.
Pues bien, es precisamente de esa manera como comienzo yo el acercamiento hacia estos niños. Primero los miro, los escucho, escucho sus pasos de baile que muchas veces pueden ser muy desacompasados y extraños para quienes lo miran desde el afuera. Pero solo de esta manera, escuchando su forma de bailar la vida, es como puedo acercarme, entrar en ellos y desde ahí, ir abriendo espacios comunes que puedan ir sosteniendo este baile de a dos.
Quien inicia el paso es el niño, porque solamente desde la experiencia directa y desde los significados personales, se puede evolucionar hacia la creación de una historia verdaderamente propia. El terapeuta se introduce desde las estereotipias autistas para establecer una relación que desde el niño podrá ser preverbal, pero que en la historia compartida que se creará, dará lugar a que surja el lenguaje y a que se integren sus sensaciones. El tratamiento es vincular y debido a esto las conexiones sinápticas son simbólicas. Con esto quiero decir que se mantienen, perduran, aunque haya desaparecido el estímulo, porque generan una apropiación subjetiva de la experiencia.
Al finalizar el tratamiento de Víctor, un niño que comenzó su terapia alrededor de los veintiún meses, le digo que elija un objeto para llevarse como recuerdo y que represente este camino realizado juntos. Y, para mi asombro, su elección recae sobre un cono que utilizaba alrededor de los dos años y medio, y con el que había comenzado a hablar en una relación creada entre él, su madre y yo. Con esto muestra cómo la experiencia se convierte en un acontecimiento significativo y propio cuando está mediado por otro, por su deseo, y no cuando es aprendido de forma mecánica e instrumental.
Al comentarle: “Con este juguete empezaste a hablar”, la reacción de Víctor fue grande y muy emocionante para él y para mí, a la vez que realmente impactante por todo lo que significaba. Con este baile, primero de uno, luego de dos y con el tiempo pasando a tres, va surgiendo el niño como sujeto, dejando este tipo de funcionamiento que no tiene por qué ser para siempre, ni tampoco ha de ser su carta de presentación o de identidad.
Aquí quiero también mencionar a Teo, un niño que está realizando ahora el tratamiento conmigo, y que viendo en el colegio a un compañero con funcionamiento autista le dice a su madre: “Jorge está como estaba yo cuando empecé con Libertad. ¡A este le hace falta mucha Libertad!”. Me parece muy importante que este niño pueda mostrarnos lo que sabe, porque lo ha pasado, y es que este funcionamiento no tiene por qué ser para toda la vida, que hay una esperanza para salir de ese encierro.
Quitémonos las gafas oscuras. Esas gafas que no nos permiten escuchar y mirar a ese niño y a esa familia concretos y particulares. Quitemos de nuestra práctica la invasión de diagnósticos que catalogan y etiquetan a los niños, fijándolos en un instante que muchas veces se hace eterno.
No estoy en contra del diagnóstico cuando es para comprender al sujeto que tengo enfrente y cuando me permite entenderme con otros profesionales para trabajar de forma integral con ese niño y esa familia. El diagnóstico es fundamental, pero sobre todo... para poder olvidarlo. Porque diagnosticar no es catalogar. En este momento se clasifica a los niños como si fueran artículos del Corte Inglés y de este modo se dejan de ver las diferencias, no vemos que hay pequeños que sufren y expresan de diferentes modos ese sufrimiento.
A los niños que padecen un funcionamiento autista es imprescindible detectarlos lo antes posible, ya que después de los tres años se ha hecho callo la situación, se ha endurecido y solo se puede realizar un trabajo parcializado, donde quedan secuelas significativas. Parece que no escuchamos lo suficiente a esas madres y esos padres que nos dicen: “lo veía distinto a mi otro hijo”, “entra en pánico ante el ruido de la aspiradora y en otros momentos es como si estuviera sordo”, o también: “no se acomoda cuando lo tengo en brazos, queda rígido”.
Muchas veces, estos niños llegan a mi consulta después de un largo peregrinaje por diferentes profesionales, en el que se ha perdido un tiempo que es fundamental. Es de nuestra responsabilidad como profesionales que trabajamos con la infancia tomar las situaciones a tiempo, intervenir temprana y activamente, porque mientras el infante se está estructurando, hay plasticidad psicológica y neuronal. Las patologías de la infancia son procesos que se van armando, construyendo, que no están dados de una vez y para siempre. Como plantea Untoiglich (2013): «En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz»
Evitemos las etiquetas que no solo no nos permiten ver a quien tenemos enfrente, sino que se convierten en enunciados identificatorios: “Es un TEA”. Con esto los niños pierden su identidad, su subjetividad. Bueno, se las hacemos perder, porque el diagnóstico va a ser más un criterio de identidad que el nombre de la afección que padecen. Son peligrosas las predicciones rígidas, sentenciadoras: “Es un TEA para toda la vida”, he escuchado con frecuencia en el ámbito profesional.
Comprendo que para dejar las gafas oscuras, hay que poder tolerar la incertidumbre, el no saber y poder preguntarse mirando al niño y a su familia, qué le pasa. Para conocer en qué momento está de la estructura subjetiva, qué proceso se está estructurando o cuáles son las lógicas que lo caracterizan, hay que poder tolerar que nuestra omnipotencia se venga abajo, enfrentándonos con lo que no sabemos. Hay que repensar los saberes que necesitan cuestionamientos.
En los últimos veinte años estamos ante un fenómeno masivo, una especie de epidemia de autismo, como también ha sido el TDH y otros supuestos diagnósticos que se nos presentan como verdades científicas cuando no lo son y producen certezas para cerrar cualquier grieta en el conocimiento. Así son las categorizaciones psicopatológicas del DSM que se pueden consultar en el libro de Vasen (2019), quien realiza un estudio muy detallado de los cambios que se han dado en las distintas ediciones del DSM, donde se puede ver directamente la incoherencia con respecto al término de autismo.
Finalmente llegamos al DSM5 y al TEA (Trastorno del Espectro Autista). Aquí el autismo es considerado como un trastorno neurocomportamental, neurobiológico, como si la única causa fuera la orgánica, y no como lo que es, multicausal. También en esta edición del DSM5 se considera que puede estar presente con cualquier otro trastorno mental o del desarrollo, pudiendo cambiar el cuadro clínico de la persona a lo largo de los años.
Como plantea el autor referido, esto es un popurrí de clasificaciones, con comorbilidad cruzada y también facilita un entrecruzamiento de fármacos. Dentro del TEA se encuentran: Asperger, Trastorno autista, Trastorno desintegrativo infantil y Trastorno autista no especificado. Hay una cantidad de condiciones para incluir a un niño dentro del TEA.
Con esto solo quería mostrar el escaso y cambiante criterio científico utilizado para realizar estos diagnósticos, y cómo repercuten en los tratamientos que llevan a cabo los profesionales y en el padecer de los niños y sus familias.
Para ejemplificar lo peligroso de estos diagnósticos confusos y los tratamientos con coreografías predeterminadas, vamos a hablar de Manuel, quien llega a mi consulta cuando ya tiene seis años, etiquetado como TEA, tanto por la neuropediatra que lo ha visto, como por los profesionales que hasta ese momento se hacían cargo del tratamiento: psicóloga, trabajando la sensorialidad y la integración social, y logopeda, el lenguaje.
Al ser un TEA es lo que hay que hacer, se sobreentiende, y para mi asombro no hay más cuestionamientos. Este tratamiento se viene realizando desde los dos años nueve meses, creo que por lo menos dos veces por semana. Afortunadamente, luego de más de tres años, los padres comienzan a cuestionarse si ese es el diagnóstico y el tratamiento adecuado para su hijo y vienen para que realice un diagnóstico diferencial.
Como sintomatología y para justificar que es un TEA, la neuropediatra plantea que presenta dificultad en la interacción social, no busca a otros niños, tiende a entretenerse solo; que le cuestan los cambios; tiene hipersensibilidad a los sonidos fuertes; que, ante la agresividad, se mete en su caparazón y se va a otro lugar, aunque señala que, en otros momentos, conecta y cambia de conducta. Tenía palabras antes del año, con una evolución lenta, con frases simples a los dos años, y en ese momento frases de tres palabras, etcétera. Ninguno de los profesionales trató de averiguar qué le pasaba a ese niño. Se lo etiquetó: “Rasgos TEA, con buen contacto e interés en otros momentos”.
Me encuentro con Manuel que tiene un lenguaje desarrollado, no presenta ni objetos, ni figuras autistas y, como señalan, por momentos está conectado y en otros no, por momentos puede pensar tranquilamente y en otros hay pensamiento confuso. Se observa un mal manejo agresivo. Cuando surgen situaciones que tienen que ver con la agresividad, se aparta del resto.
Realizo el estudio, en el que se observan fallas en la constitución subjetiva, pero como resultado no de un trastorno del desarrollo objetivo, sino de adquisiciones alteradas. Su repliegue no es en el sentido autista que es continuo, por un desarrollo no realizado. Tampoco carecía de una representación de sí como pasa en el autismo, sino que esa representación es confusa, como su pensamiento. Este niño está estructurando un funcionamiento psicótico, por lo cual ni el diagnóstico ni las terapias realizadas son las adecuadas y tendría un futuro muy comprometido a nivel de su salud mental si continuaba en esas condiciones.
No escuchar, etiquetar y realizar un tratamiento prefijado y automatizado, puede ser muy peligroso. Y tengo que señalar que este no es un caso aislado, sino que ocurre frecuentemente en la consulta y sobre todo desde que surge el autismo como epidemia.
En el autismo se da el fracaso de acceso a la intersubjetividad, es decir, a la diferenciación entre el yo y el otro. Para que se produzca esta diferencia, es decir, un yo y un tú, es necesario que se realice la organización e integración de la sensorialidad.
Cuando un niño nace se encuentra sumergido en un mundo de sensaciones, con estímulos que provienen desde su interior (hambre, dolor, sueño, diversas molestias físicas), y estímulos que provienen del exterior (ruido, luces, golpes) y que llegan a través de las sensaciones que deben ser integradas mediante el encuentro con un otro significativo, o sea, la madre o la persona que ejerza la función materna.
Esa persona es la que permite al bebé, a través de un vínculo compartido, la reunión de las diferentes percepciones que emanan del objeto-sujeto relacional, facilitando las vinculaciones sensoriales y el desplazamiento de un canal sensorial, como el táctil de la succión, a otro canal, el visual, con la capacidad de identificar visualmente el pecho o el biberón a través de sensaciones táctiles de succión. Por ejemplo, en el amamantamiento se producen en el bebé secreciones de neurohormonas promotoras del desarrollo de redes de conexión neuronal, que producen vinculaciones sensoriales. Cuando se produce ese vínculo, el complejo conjunto de sensaciones que llegan a través de diferentes canales sensoriales como oído, vista, gusto, tacto y olfato, las integra el niño en su mente y cerebro, produciendo las conexiones sensoriales con las emociones vividas en la interacción.
Es necesario también que ese otro significativo actúe como filtro o barrera de paraexcitación de los estímulos excesivos, haciéndolos en esta relación “digeribles” e “integrables”. Para esto, la madre o quien cumpla esa función, con sus palabras y caricias tranquilizadoras irá permitiendo que, ante un ruido inesperado, el bebé pueda ir integrando el ruido percibido por el canal sensorial auditivo con el tono de las palabras del cuidador, con su mirada (canal sensorial visual) y con sus caricias (canal sensorial táctil) en un contexto no amenazante y tranquilizador.
También es imprescindible que se realice la segmentación de flujos sensoriales. La función perceptiva va hacia lo externo a través de los sentidos que solo pueden trabajar sobre pequeñas cantidades de energía. ¿Qué pasa cuando se da una sobreestimulación, cuando hay cantidades energéticas excesivas y los niños están expuestos pasivamente a ellas como, por ejemplo, al estar expuestos a las pantallas?
La sustancia reticulada del tronco cerebral puede participar en ese filtrado periódico de las percepciones mientras no haya cantidades excesivas. Pero en el bebé tienen que existir momentos de desvinculación transitoria, o desconexión sensorial transitoria, necesaria para que los estímulos sean procesados. Este ensimismamiento tiene como objeto evitar el desbordamiento sensorial y facilitar la integración sensorial de estímulos externos e internos para hacerse una imagen mental global de la realidad percibida que deja huella corporal, neuronal y psíquica.
Los encuentros han de tener ritmos, una temporalidad particular, constitutiva de una base de seguridad. La discontinuidad es creadora cuando se vive en una base de continuidad. Es muy importante respetar la retirada del bebé. Pero ¿qué pasa cuando esta integración sensorial no se puede realizar? El que no se dé la integración sensorial puede ocurrir por distintas causas: orgánicas, situaciones del entorno, del bebé... (Luego lo veremos). Pero si eso ocurre, se produce el desmantelamiento sensorial.
En los niños que presentan este funcionamiento predominan las sensaciones táctiles, gustativas y olfativas sobre las distales, auditivas y visuales. Ellos huelen, lamen... Y, por otro lado, parecen sordos y presentan una mirada periférica. La no integración de la sensorialidad ha impedido la constitución de una piel protectora que dé contorno y haga cuerpo. No tienen esa barrera protectora de paraexcitación, por lo cual son hipersensibles a los ruidos. Los ruidos golpean sus oídos como si el ruido se produjera en la propia oreja, no hay distancia con la fuente; la mirada atraviesa los cuerpos; y en cuanto a lo táctil, lo sienten como algo muy amenazador, por lo cual muchas veces rehúsan ser tocados.
Para protegerse intentarán aislarse sensorialmente, de ahí que se produzca un uso excesivo de la autosensorialidad, con objetos y figuras autistas, que generan sensaciones dentro de su propio cuerpo, y son inhibidores y supresores del no-yo. Su objetivo es obviar por completo el no-yo amenazador y crear como una segunda piel. Por un lado, resultan anestesiantes de la ansiedad pero, al estar siempre presentes, impiden que se inscriba la categoría de presencia y ausencia, necesaria para que se realice la simbolización que permitiría el acceso a la representación, al lenguaje y al pensamiento. El símbolo se produce por una combinación de una experiencia de presencia con un recuerdo de ausencia; pero sumergidos en su mundo de sensaciones, ellos no pueden realizar el pasaje a la representación.
Las figuras autistas que taponan el acceso al otro son las que se mencionan en diferentes textos como el girar sobre sí mismos, el caminar en puntas de pie, las sensaciones con la propia lengua, con su mejilla, con su saliva, etcétera. Y los objetos autistas que llevan muchas veces consigo y a los cuales se aferran para que no entre nada del no-yo, sirven de tapón. Esto claramente produce la detención del desarrollo.
El tratamiento que yo realizo es vincular, relacional; el objetivo de este tipo de terapia es: vivir la experiencia de existir juntos, encontrar un placer compartido y ayudar al niño a integrar las sensaciones, conectarlas con las emociones y de este modo poder tolerar las emociones propias y diferenciarlas de los demás.
Se hacen conscientes las sensaciones y las percepciones del niño en interacción con el terapeuta, se van creando nuevos circuitos y redes neuronales, favoreciendo la implantación de nuevas conexiones. Porque solo desde la experiencia directa y desde los significados propios, el niño puede ir desarrolla subjetividad, donde es él mismo el que incorpora, metaboliza y transforma lo que recibe.
Yendo a lo concreto, lo que no hago nunca es ir con una metodología aprendida para ser aplicada de manera estandarizada. Al revés, el principio general al que me acojo es mirar al niño, buscando tener con cada uno un acercamiento particular. Las figuras y los objetos autistas hacen de barrera y, para transformar esto, me meto en su mundo con el fin de que después él pueda emprender su salida.
Con esto quiero decir que, durante un tiempo variable, esas figuras autistas las hacemos de a dos. Por ejemplo, con Víctor lo más significativo era girar él o hacer girar objetos, así que hacemos eso juntos, pero con la integración de todos los sentidos: la vista, el oído, la voz..., hasta que va dejando esa segunda piel que le protegía y le separaba del mundo.
O sea que primeramente se da una comunicación analógica, que funciona desde muy temprano. Antes de hablarse e intercambiar ideas hay que compartir estados psíquicos y niveles emocionales; si no, el lenguaje no podría desarrollarse. Esta comunicación analógica transmite afectos, emociones, permite compartir sentimientos. Es infraverbal, prelingüística y no codificada. Luego surgirá la comunicación digital, verbal. Al dejar las figuras y objetos autistas que impedían que se instalara la categoría de presencia y ausencia, surge el lenguaje verbal como algo propio, no aprendido desde el afuera.
Durante el primer tiempo trabajo con toda la familia, luego una parte de la sesión es para el niño y después entran los padres. Por último, está él solo, y cuando he tenido oportunidad de hacer un tratamiento grupal, así se hace en la medida en que ellos estén en condiciones de tolerarlo. No siempre lo realizo de esta manera, dependerá de lo que necesite cada niño y cada familia.
Se mantiene también una relación estrecha con el ámbito escolar, debido a que considero imprescindible que los distintos lugares donde se desenvuelve el niño estén relacionados entre sí, con la atenta guía del terapeuta para su buen desarrollo y para que su terapia pueda desarrollarse adecuadamente.
Considero que las causas no están del todo claras y que no hay una única causa. Se ha investigado mucho sobre el autismo en el Hospital Necker, donde surge un polo transdisciplinario en torno al desarrollo neurológico y psíquico. Este polo incluye los Servicios de Neuropediatría, Genética Humana, Pediatría Metabólica, Neuroimagen y Psiquiatría Infantil.
Se realizaron estudios sobre IRMF, Resonancia Magnética Funcional donde se observan algunas alteraciones en el cerebro de niños que sufren un funcionamiento autista. Estas imágenes solo pudieron realizarse luego de los dos años por lo que, cuando durante largo tiempo el funcionamiento se da por fuera de la percepción amodal, pueden crearse las condiciones cerebrales de la organización autista y podrían aparecer las modificaciones registradas en el STS, Surco Temporal Superior a través de la IRMF.
Con referencia al aspecto relacional, se ha hablado mucho tanto del niño como del entorno: niños que presentan una escasa respuesta empática y padres que suelen alejarse, diciendo “Dejamos de intentarlo”; también bebés que no reclaman, que son “demasiado buenos”; muchos casos de madres deprimidas, que han tenido una débil respuesta emocional en la interacción con el bebé. En mi experiencia, además, he visto mucha ausencia del otro significativo y una excesiva exposición a las pantallas desde épocas muy tempranas.
Estoy hablando de niños de tres meses, donde es muy difícil que se dé la integración sensorial cuando no hay un otro que lo haga por ellos. También carecen del sistema de paraexcitación y de la segmentación de flujos sensoriales al estar expuestos a una sobreestimulación continua. Como se ve, las causas no están tan claras y tengo claro que son múltiples y que no en todos los niños afectados son las mismas.
Voy a terminar hablando de Damián. Comienzo su tratamiento cuando tiene dos años nueve meses, derivado por el colegio al que concurre. Los padres manifiestan que Damián tiene: dificultad para establecer contacto con la mirada; aislamiento, despego y retraimiento; no desarrollo del lenguaje; sordera aparente; movimientos y gestos estereotipados; camina en puntas de pie; cuerpo en bloque (encapsulado), sin articulación entre las distintas partes del cuerpo, musculación rígida...
Al ponerme en contacto con la profesora, ella plantea estos rasgos y algunos otros. Realizo su estudio a través de las entrevistas familiares y también de los videos que siempre pido (sobre todo de los dos primeros años), para observar si están los distintos organizadores psíquicos, si hay detención en el desarrollo y cuándo se produce.
Tengo que señalar que Damián presentaba memoria eidética, como muchos niños que tienen este funcionamiento. Aclarando que se la llama memoria, pero no lo es. No son recuerdos, es una grabación, son percepciones sensoriales vividas de forma simultánea (tenía el calendario en su cabeza). Realizo el tratamiento de este niño en un continuo contacto con los padres y el colegio, todos los viernes con las diferentes profesoras que fue teniendo en los varios años que duró su tratamiento.
En un momento dado propuse que no continuara con su grupo clase, sino que volviera a hacer el nivel de cuatro años para darle tiempo a cambiar sin presiones en el aprendizaje. En la primavera del último curso que Damián pasaría en la escuela se realizó un trabajo de elaboración de su despedida de la escuela infantil y de su integración al grupo con el que pasaría en septiembre. Fue un trabajo en conjunto de todos: niño, escuela, familia y psicóloga. La profesora expuso a sus alumnos la idea de invitarlo a la clase algunos ratos, ya que había nacido el mismo año que ellos y pasarían a primaria todos juntos. Se les preguntó cómo lo recordaban cuando era pequeño y luego fueron diciendo cómo lo veían ahora. Fue una vuelta al grupo desde su diferente manera de estar, reconocida por sus compañeros. Damián estaría dentro del grupo como uno más.
Él termina su tratamiento al poco tiempo de su paso a primaria. A lo largo de estos años he tenido noticias suyas, me transmiten como está y, efectivamente, como dijo su profesora: Damián es uno más.
Cuando acaba la ESO, me encuentro con su familia por la calle y su hermano mayor, que había participado activamente en su tratamiento, dice que cree que él me recuerda. La madre le pregunta a Damián si me recuerda y su respuesta, que fue muy emocionante para mí, reafirma lo que he planteado con respecto al tratamiento. Él dijo: “No la recuerdo, pero sí recuerdo su voz”.
